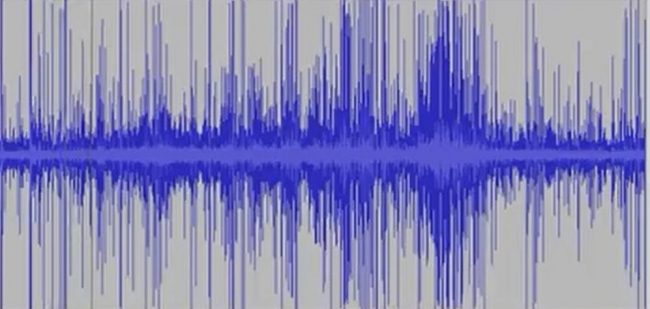Los alfareros de la isla, Trinacria, son muy apreciados en la metrópolis. Desde Roma y otras importantes ciudades del Imperio llegan continuos encargos de platos, copas, vasos y fuentes que tienen por destino las domus romanas más lujosas. Lucio presume de tener uno de los talleres más solicitados, consiguiendo así un nivel de vida de los más altos de la ciudad.
Siempre estoy muy atareada, pero ayer hice un hueco y les visité. Incluso me puse una diadema preciosa que me regalaron hace tiempo. Encantadores, como siempre. Prepararon una sencilla cena en la fantástica terraza de la casa, frente al Mediterráneo. Un buen vino, unos excelentes pescados, y una grata conversación completaron la placentera velada.
Esta vez se decidieron a contarme cómo llegaron hasta aquí, en el año 79. Nunca lo habían hecho. Tomé estas notas, y la verdad es que su narración no tiene desperdicio.
En efecto. Me contaron que, en su ciudad natal, Pompeii, también se dedicaban al mismo negocio. La cerámica que salía de su taller ya tenía buena fama en toda la comarca. Incluso los niños, animados por sus padres, se afanaban y divertían amasando barro con sus pequeñas manos de modo que, poco a poco iban componiendo alguna pieza reconocible. Eran felices.
Aquella luminosa tarde de agosto hacía un calor insoportable. Lucio y Aurelia estaban descansando en el atrium, el lugar más fresco de la casa. Sus hijos jugaban en casa de unos amigos, a poca distancia de la suya.
¡Boouuum! Un tremendo estallido, una estruendosa explosión sacudió toda la casa y les arrancó de su letargo.
- ¿Qué ha sido eso, Aurelia?, preguntó Lucio.
- No sé. Ha sido terrible. Vamos afuera.
Al salir, ya vieron las primeras personas corriendo. Miraron a la montaña, y vieron una enorme columna de humo negro que emergía de la cima. Horrorizados, su primer pensamiento fue para sus hijos.
- ¡Voy a por ellos! Hay que irse de aquí cuanto antes. Tengo mucho miedo.
Cuando Aurelia volvió con los niños, el sol apenas iluminaba, desaparecido detrás de una densa cortina de cenizas. Lucio ya había sacado las mulas y la carruca.
- ¡Meteos dentro, niños! Lucio, ¿qué nos llevamos?
- No sé, lo imprescindible. Voy dentro. Ahora vengo.
- ¡Date prisa!
Las explosiones continuaban, cada vez más potentes. Había oscurecido por completo, y multitud de personas, presas del pánico, corrían calle abajo con antorchas, gritando, llamando a otras personas o pidiendo paso a las más lentas.
- Has tardado mucho, ¿no?
- He llenado estos dos sacos, y además no encontraba la llave de la entrada. Es por si acaso volvemos. Guárdala tú.
Aurelia y Lucio se miraron por un instante y aguantaron las lágrimas a duras penas. Se pusieron en marcha de inmediato, justo en el momento en que empezaban a caer grandes piedras del cielo, algunas incandescentes, que impactaban en los techos de las villas incendiándolas. Los niños gritaban muertos de miedo.
Fueron cuatro interminables horas. Tenían que abrirse paso a voces, y resultaba muy difícil mantener a los animales en la dirección correcta.
Por fin llegaron a Herculaneum. Agotados, sólo querían salir de aquella lluvia destructora. El calor se hacía insufrible. Lucio tenía en el puerto una pequeña nave que utilizaba para transportar piezas de cerámica a los puertos mas cercanos. A ella llegaron, desplegaron las dos pequeñas velas y Aurelia y él comenzaron a remar con las pocas fuerzas que les quedaban. Se alejaban observando con horror cómo una densa nube iba cubriendo el puerto incendiando estancias, enseres, animales y personas.
Fueron días interminables. Sufrieron tormentas que desviaron la frágil embarcación hacia el sur, y al fin llegaron aquí, a Tyndaris, donde tuvieron que rehacer su vida poco a poco. Su exquisita maestría en el oficio de la alfarería les procuró enseguida dividendos para comprar esta magnífica villa.
Tomé nota de cada palabra, de cada gesto. Las lágrimas no dejaron de poblar sus mejillas mientras contaban todo de lo que se acordaban, con enorme tristeza, y con cierto orgullo recordando cómo salvaron sus vidas.
Y en esto, ocurrió lo inesperado.
¡Booommm! Nos pusimos en pie como si tuviéramos un resorte. Y todos miramos hacia el sur.
- ¡No puede ser, Lucio! Otra vez, no., dijo Aurelia.
Sus miradas se clavaron en mí. Intenté tranquilizarles.
- Calma amigos. Es el Aetna. Desde vuestra llegada ha estado dormido, como es lo habitual. Pero de tarde en tarde, cuando se despierta, emite un ronquido como el que habéis sentido, y a continuación vuelve a su sueño. Como veis, no ha aumentado el habitual penacho de humo que tiene siempre arriba, ni llueve ceniza. Nunca ha pasado algo así, que yo sepa. Solo ha habido un pequeño temblor de tierra que seguro que habréis notado. Además, pensad que estamos lejos de la montaña, y a orillas del mar.
- Es que aquello nunca se nos va a olvidar.
- Me lo imagino. Lo siento de verdad. Me encantaría que no penséis en marcharos. Aquí se vive bien. Como todas las personas de la isla, tenéis que asumir que estáis acompañados de una montaña dormida que en ocasiones ronca.
En fin, ya sé que no les sirvió de mucho, pero creo que se quedaron más tranquilos. Tengo un especial cariño a esta familia. Me la recomendó Vulcano cuando salían huyendo de Pompeii y yo ejercí de Fortuna. Después hablé con Neptuno, y entre todos les trajimos hasta aquí.
Espero seguir cuidándoles mucho tiempo.