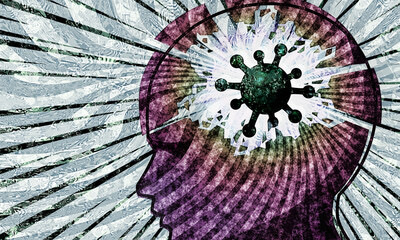Son las cuatro y media de la tarde. Tiempo espléndido, soleado y caluroso para la época del año. Pleno otoño.
Dejo a Mar en el portal del edificio donde trabaja su fisioterapeuta. Aparco justo al otro lado de la calle, y la veo entrar. Me he propuesto escribir algo durante esta hora de espera que tengo por delante. Si no lo hago, se me olvidan muchas cosas, y luego me dará mucha rabia y pensaré que si tuviera algunos años menos eso no me pasaría. Así que, manos a la obra. Ya sé que no va a ser fácil. Cómodamente sentado, sol en el cogote…no, definitivamente no va a ser fácil.
Solo han pasado unos minutos. Por el mismo portal por el que entró Mar, veo salir a una niña de unos diez años con su mascarilla, mal colocada, y su mochila a la espalda. Justo detrás, una señora sin ninguna de esas dos cosas. La chica sale corriendo por la acera. “Bea, ven aquí”. “Mamá, voy al kiosco”. Nada de “ponte bien la mascarilla”, o “dámela, que estamos al aire libre”.
Apenas un minuto después, veo salir del portal una escena similar a la anterior. Esta vez es un chaval, también de esa misma edad, a quien sigue alguien que me imagino es su madre. Ésta lleva puesta la mascarilla (también mal colocada), y una mochila de colores. En silencio, uno junto a la otra, tuercen a la derecha, calle abajo. Ni la mamá se quita la mascarilla ni le pone una a su pequeño.
Se me ocurre que estas dos mamás han perdido una buena oportunidad de ser consecuentes delante de sus hijos respecto al uso de la mascarilla, ya sea en un sentido o en el otro. En fin, así están las cosas. Puede ser confusión, o precaución, o mala información, el caso es que en un par de minutos he visto una pequeña parte de nuestra, y, mucho me temo, inevitable, nueva realidad.
Voy a seguir intentando empezar a escribir. Los síntomas soporíferos son muy intensos. Se suceden las reverencias craneales, así que, para evitar traumatismos indeseables, coloco sobre el volante un cojín, ese que se lleva en la parte de atrás y que a veces obstruye la buena visión por el espejo retrovisor interno. No me apetece que en una de esas salte el airbag.
No se cuanto tiempo ha transcurrido, pero el caso es que la página sigue en blanco.
No sin esfuerzo, concentro mi atención en una señora muy mayor, en silla de ruedas, saliendo por el portal, y discutiendo agriamente con quien parece su hija. Los gritos e insultos son tremendos. “¿No me da la realísima gana!”. “¡A mí no me pincha nadie más!”. “Ni de recuerdo ni de recuerda”. “Mira, que me tiro de la silla, ¿eh?” “Tranquila, mami, piensa que es por tu bien”. “Que te he dicho que nanay de la China”. “¡Que no me fío, contra!” “Además, estoy hasta ahí mismo de la puñetera mascarilla”. “Así que, si no te importa, y si te importa me da igual, me voy a la terraza del bar de la esquina”. “Allí no hay bichos y nadie se pone la mierda esta, salvo el pobre camarero”. “Sube a casa y le dices a tu padre, que estará viendo el fútbol, que me instalo allí”. “Si quiere bajar, que baje, y tú me traes por favor, las zapatillas gordas de estar por casa, la bata nueva y las gafas, que me las he dejado encima de la mesilla de noche”. “Pero mamá, ¿estás loca? No puedes hacer esto”. “Mira niña, allí voy a estar fenomenal. Desayuno estupendo con unas porras bien gordas, menú a 12 euros, y por la noche ya me bajarás embutido del pueblo que hay de sobra en la cocina”. “Ya veré cuando subo a dormir”. Veo cómo la hija empieza a empujar la silla de ruedas en dirección al bar de la esquina, al tiempo que desenfunda el móvil para dar la señal de alarma a quien corresponda, digo yo.
¿Y esto?, me pregunto. ¿Es también nueva normalidad? Algo se está haciendo mal, y mucho me temo que desde hace tiempo. Miedo y más miedo. Desconfianza. Necesidad imperiosa de que esta pesadilla acabe de una vez.
¿Sólo un par de líneas? ¡Qué desastre! Venga hombre, venga. A ver, un poquito de concentración. No, la radio no, que es peor. Empiezo a pensar que si esto que estoy viendo diera algo más de sí, tal vez me sirviera. Bueno, voy a ver.
Apenas presto atención al hombre joven que sale a la calle desde el dichoso portal. Trajeado, con su mochila de marca, donde seguramente lleve su portátil, se para en el borde de la acera. Pasa una ambulancia. Mira a derecha e izquierda y se quita la mascarilla y la deposita con sumo cuidado en el suelo. Pero ¿qué va a hacer?, me pregunto intrigado. Saca de la mochila una petaca, ese pequeño recipiente contenedor habitual de licores de alta graduación alcohólica, se toma un buen trago, y rocía cuidadosamente la mascarilla. Y con un mechero la prende fuego. No sé de donde salieron. Cinco, tal vez seis personas que pasaban por allí se suman a esa especie de aquelarre, y arrojan sus mascarillas al fuego. Algunos transeúntes se paran un instante a curiosear. La pequeña hoguera coge consistencia, pero se consume pronto. El joven arrastra cuidadosamente las cenizas con su pie derecho hasta la alcantarilla contigua. Y después de otro buen trago, da media vuelta y se aleja. Es como si hubiera dicho ¡Ahí queda eso!
Me empiezo a preocupar. Pero es obvio que, o esto estaba preparado, o la casualidad me da la oportunidad para que empiece a rellenar con palabras y frases mi hoja en blanco. La casualidad, o la nueva normalidad. ¡Que pase la siguiente escena!, me digo inquieto en el asiento del coche, bolígrafo en mano, dispuesto a tomar notas del siguiente sketch.
Ahí está, no ha tardado mucho. Oigo voces roncas y agresivas desde el oscuro portal. Una joven, sin mascarilla, es perseguida por un señor más mayor que ella amenazando con atizarla con el palo de una fregona, a los gritos de “¡insolidaria!”, “¡guarra!” “¡has dejado el ascensor totalmente contaminado!” “¡fuera de aquí!” “¡Policía!”Afortunadamente, la joven es eso, lo suficiente joven como para escapar indemne y con toda rapidez, deshaciendo la patética escena.
No doy crédito.
No es normal……¿o sí? Esta terrible duda me asalta desde hace tiempo. Creo que nadie puede creer que esta sea la nueva normalidad. La normalidad del miedo, de la resignación, la de sentirnos vigilantes autorizados de nuestros convecinos. La normalidad de los malos modos, de la desinformación. Y mucho menos que nadie la desee con este formato. Deberíamos tomar iniciativas personales para liberarnos poco a poco de esta inflamación cerebral. Personalmente no quiero esta nueva normalidad, me gusta más la anterior a marzo del 2020. ¡Ojo!, también puede ser que algo le pase a este portal o a los inquilinos del bloque. Tal vez la calefacción, el agua, las cañerías, no sé.
En estos pensamientos estoy cuando un aviso de WhatsApp en el móvil me hace dar un bote en el asiento. ¿Es que me he dormido? No creo. Bueno, es posible. Cuento catorce líneas en mi cuaderno. Veo salir a Mar. Se detiene un instante a mirar una fregona apoyada en el quicio del portal. Luego, nada más salir a la calle, se quita la mascarilla. Me tranquilizo: normalidad. Vuelve la cara hacia la terraza de la esquina, donde adivino las centelleantes luces de una ambulancia. Se para un momento en el bordillo de la acera antes de cruzar, para mirar una zona más oscura junto a la alcantarilla. Entra en el coche y nos damos un beso. “¿Qué tal ha ido?” “Bien”. “Oye, hay una ambulancia en aquella esquina, y vaya voces, ¿no? ¿Ha pasado algo? ¿Y este cojín?” “Bueno, es por si me quedaba dormido”.
“¿Has escrito algo?” “Poco” “O sea, te has dormido” “Pues…no te sé decir. Luego hablamos”.