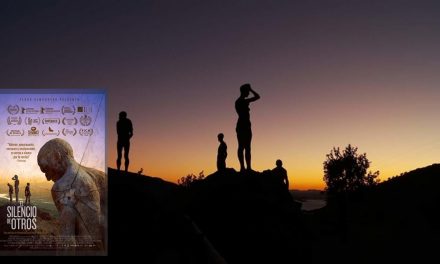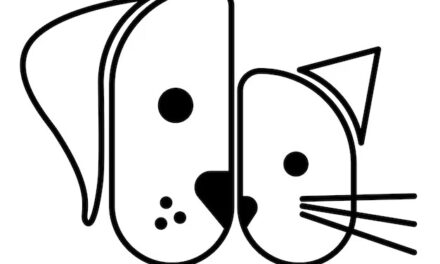El atardecer era magnífico, como casi siempre. Vengo aquí desde hace años, cuando estoy saturado de noticias, desmentidos, debates manipulados, plataformas impotentes o decisiones ridículas. Desde estos imponentes acantilados, la obtusa realidad se transforma en agua infinita, en una isla lejana, pequeña, verde y retadora, y en un enjambre de pájaros que anidan a lo largo y alto de la roca. La temperatura es ideal, con una suave brisa que adormece y relaja los sentidos. Poco en qué pensar, que no sea mantener cerrados los ojos. Las gaviotas hablan de sus cosas, y convocan a reunión familiar; son cientos, miles. Las rocas deshacen la llegada del agua, provocando un continuo estallido suave y fotogénico. La bola astral baja sin contemplaciones, alojándose en el horizonte cual moneda en una hucha. La puesta de sol es estremecedora. Son suficientes un par de horas, quizá tres.
Era una de esas tardes. Y entonces llegaron. No los oí, a pesar del estruendoso silencio. Se presentaron de repente. Enfundados en trajes de plástico oscuro, llevaban una especie de bozales con pequeños agujeros. Eran 5 ó 6, ya no lo recuerdo, y se les entendía muy mal. Me dijeron que, por favor, me pusiera de pie. Así lo hice, asustado, e ignorante. ¿Quiénes son?, pregunté. Somos de la Policía Científica Estatal, dijeron señalándose una insignia roja en la que se leía PCE. Casi esbozo una sonrisa, pero el miedo no me lo permitió. Dos se colocaron muy cerca de mí. Y al presionar la dichosa insignia, un haz de una luz blanca, intensísima y cegadora salió del centro de su frente. Con ella escudriñaron mis brazos y mis piernas durante unos minutos. Estaba paralizado.
Cuando terminaron, se retiraron a mirar sus móviles. A continuación, secamente, me dijeron que me tenía que ir con ellos. ¿Por qué?, ¿dónde me llevan?, pregunté casi tartamudeando. Usted no está vacunado, y no puede andar por ahí, como si tal cosa, me espetaron de forma tajante. Le vamos a llevar a un lugar para que le vacunen. Luego, se podrá ir a su casa, eso sí, con su certificado en mano. Pero…, intenté decir algo. Mire, no le vamos a detener, ni mucho menos a esposar, pero le aconsejo que no ocasione problemas. No diga nada, es mejor.
Mientras íbamos hacia su coche, miré hacia atrás. Reconozco que lo pensé, pero no tuve valor.
Bueno, ya quedan menos, esto va bien, los oí decir en voz baja.
Pero ¿hasta dónde hemos llegado? Esto va mal, muy mal, me dije.
La tarde, mi maravillosa tarde, había saltado en mil pedazos.