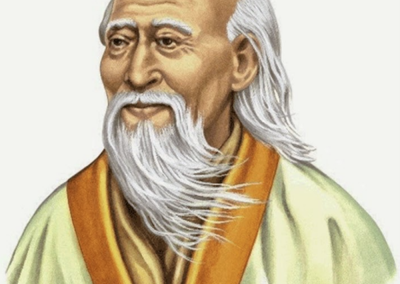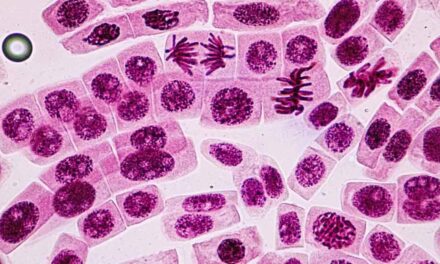Como todos los días, salgo de la ducha con la sensación de haber pasado un buen rato. A veces, en ese momento de satisfacción, pienso en la suerte que tengo al poder darme una ducha con agua bien calentita, como a mí me gusta. Habrá gente cuya ducha será siempre fría, o simplemente no tendrán agua para disfrutar de un momento como este. Lo que hace tener conciencia. No te abandona ni debajo de la ducha.
El primer vistazo al espejo es devastador. “Esa tripa, Luis. Hay que arreglar este tema. Esto no puede seguir así”. Pero pocos segundos después ya he olvidado este embarazo no deseado. También aquí hay conciencia. Momentánea, temporal, pero ahí está. Algo es algo.
Me seco el pelo con la toalla. Vaya pelos. Es hora de pedir cita y que me los corten. Y de paso que le den un repaso a las colas de las cejas, que tienen la mala costumbre de crecer sin control (el otro día leí que, en los hombres, su longitud se correlaciona con la longitud del pene. Sin comentarios). También están las entradas en el pelo de la cabeza, las arrugas en los lugares de costumbre, los pelillos de la nariz que asoman vergonzosos, o la papada, que es como si se fuera cayendo y cayendo, víctima de un relleno inexorable de mínimas bolitas de plomo.
En todas estas cosas me fijo de vez en cuando, pero en las orejas, casi nunca. Pero hoy sí. He reparado en ellas. Y me parece que las tengo grandes. He dicho grandes, no enormes. Incluso me he puesto las gafas, y las he tocado, no sé, por ver si pasaba algo. Nada, sólo grandes.
No me acuerdo de haberme fijado tanto en ellas como esta mañana. Aunque hoy, como todos los días, mientras me he lavado la cabeza bajo la ducha, me ha asaltado el mismo recurrente recuerdo. Mi madre, cuando era yo un chiquillo, me sometía a la inevitable ducha después de los juegos y revolcones propios de la edad. Lo recuerdo con todo detalle. En su mano, la esponja se dirigía en especial a la parte de detrás de las orejas, y allí frotaba y frotaba, con un interés inusitado, al tiempo que decía algo así como: “Esto es muy importante, Luisito. No puedes salir a la calle con las orejas sucias; esta es la parte donde se acumula más porquería, y nunca se limpia bien”. Y dale que te pego con la esponja. Yo creo que no paraba hasta que aparecía brillo. Se podía tener cera en los oídos, pero mugre detrás de las orejas… ¡nunca! ¿Pudo influir aquello en el tamaño de mis orejas en la actualidad? No lo creo.
Parece demostrado que las orejas van aumentando su tamaño a lo largo de la vida, sobre todo a expensas del lóbulo inferior, que se hace más “colgante” por efecto de la gravedad. Unos médicos británicos estimaron hace unos años que las orejas crecen una media de 0,22 mm por año. Entonces, a mí me habrán crecido 1 cm y medio aproximadamente. Ahora miden 7 cm (me las he medido hace un rato). Las dos iguales. Menos mal.
Por otra parte, acabo de hacer una nueva inspección y mi impresión es que, efectivamente, las tengo grandecitas, pero no mal hechas. Es un consuelo. La uniformidad alivia la deformidad, si ésta existe. No es mi caso.
Y es que, salvo por su crecimiento natural, las orejas no sufren un gran cambio en su fisonomía con el paso del tiempo. Esto es así a pesar de la enraizada costumbre de dar un tirón de orejas a quien cumple años, algo casi obligatorio si la víctima es un niño o una niña. Como tantas otras personas, yo también he padecido esa anual agresión. Hay que llamar a las cosas por su nombre: se trata de una violencia grupal. Son varias las personas que te atizan o jalean ese meneo desalmado e irritante. Y, por si fuera poco, un estirón por cada año “Uno, dos, tres, cuatro, cinco, etc.” Todo este personal, martirizador sin escrúpulos de orejas infantiles, suele ser, para mayor indefensión de la víctima, su propia familia, y terminan muertos de risa: “Mira qué gracioso está el niño, parece que tiene un semáforo en vez de una oreja” La víctima, aunque presa del dolor, sonríe al saber que se acercan los regalos.
El origen de esta maniática tradición no está claro, aunque todo apunta a la Antigua Roma o a China (como siempre). La mayoría de los expertos se ponen de acuerdo en que el objetivo era desear a la persona que cumplía años una larga vida llena de saber. Estirando de sus lóbulos creían que las orejas se harían más largas y, por lo tanto, esa persona sería más sabia. Actualmente, se desea longevidad canturreando lo de “cumpleaños feliz” y no dando desalmados tirones auriculares. Y para tener mayor sabiduría, hay que referirse a otras partes del organismo: los codos.
Lao-Tsé está considerado por la cultura china como uno de los hombres más sabios, y es representado en todas las ilustraciones y monumentos con unas larguísimas orejas. Según algunos escritos, éstas medían alrededor de 17 centímetros. Vamos, una exageración. Siddhartha, que alcanzó el estado de Buda, ya nació con orejas grandes y usaba pesados pendientes de oro (era de buena familia) que las agrandaban más todavía. Otros tuvieron peor suerte, como el maltratado Dumbo, o Chenoll, un compañero mío del colegio: “¿Qué es el viento? Las orejas de Chenoll en movimiento” decíamos sus compañeros con crueldad. Su valor futuro fue dispar. Las grandes orejas del Buda fueron símbolo de “saber escuchar” al universo y a la naturaleza. Las de Dumbo le ayudaron a volar y escapar de su agravio, y las de mi amigo Chenoll, el de las grandes orejas de soplillo, no le sirvieron para nada (eso supongo, claro).
A todo esto, ¿para qué sirven las orejas?
La respuesta es bien simple, y cierta: las orejas sirven para oír. Mejor dicho, a causa de su peculiar anatomía, facilitan esa sensación.
Por ejemplo, las de mi gata Valentina son pequeñas y las mueve a voluntad según de donde venga el sonido, pero también para demostrar que está, digamos, incómoda; momento en que es mejor dejarla en paz. Lo mismo pasa con los elefantes, que agitan sus orejones para abanicarse o para expresar un extremo cabreo.
Las nuestras son otra cosa. Tengo que decir que yo las puedo mover un poquito, mínimamente. No creo que esto suponga algo en especial, ninguna habilidad escondida, ni nada que entrenar con vistas a alguna demostración bien remunerada. Y los humanos, y sobre todo las humanas, las adornan de mil maneras, cada vez más sorprendentes. Yo, de momento, las tengo al natural.
Lo cierto es que sin orejas no se podría gozar de una buena música, o escuchar unas frases inteligentes, o unos consejos beneficiosos; y no digamos recibir algún que otro mordisquito de tu pareja. Lo dicho, un placer. ¡Bravo por nuestras orejas! Pero es verdad que no evitan que tengamos que percibir cosas especialmente irritantes, como algún sonido estridente y molesto, o a algún personaje colocado en una tribuna o detrás de uno o varios micrófonos. Insufrible.
A pesar de que esto último parece inevitable aun comprando los tapones más caros de la farmacia, tengo mucha confianza en los ingenieros, esas cabezas hechas fundamentalmente para arreglar cosas, o al menos para saber cómo arreglarlas. Estoy completamente seguro que en un futuro diseñarán un mecanismo, un resorte, un…..algo… instantáneo, inocuo y reversible, que nos permita aislarnos auditivamente de forma radical en esas desagradables situaciones.
A diferencia de los oídos, que, como tal órgano, padecen dolor, pitidos, infecciones, exceso de cerumen, o vértigos invalidantes, los pabellones auriculares en sí mismos, no suelen dar problemas. Esto no quiere decir que las clínicas de cirugía estética no reciban clientes o clientas provistos de unos enormes auriculares o con un gorro de montaña tipo buzo en plena calima veraniega. Ocultan sus inauditos pabellones. Tal vez se les ha pasado por la cabeza hacer algo que ya hizo un maravilloso pintor algo desequilibrado. Pero saben que él lo hizo sólo con uno. Yo reconozco que estoy contento con ellas. No me quejo. Asumo su tamaño, y punto.
De hecho, acabo de hacer un tercer acercamiento al espejo, y me ha abordado el consuelo definitivo, ese que implica total resignación: la genética, la herencia. Mi abuelo materno, mi abuelo Víctor (a quien debo una biografía), tenía unas orejas muy grandes. En su momento, lo comentaba toda la familia. Hoy he revuelto en los álbumes, y he visto una foto suya, y creo que puedo calificarlas de enormes. Ignoro si él era sabedor de ello, “Yo he estado teniente toda mi vida”, decía de vez en cuando. Vamos, más sordo que una tapia. En fin, aquello de “el hábito no hace al monje”.