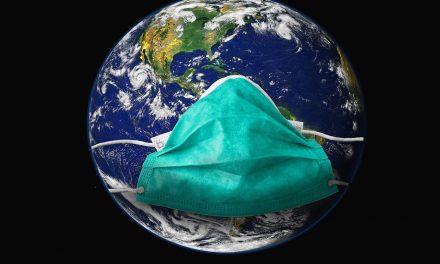Llevaba poco tiempo trabajando en aquel hospital, lejos de mi casa y de mi familia. Salvo el fin de semana, estaba todas las noches de guardia. Desgraciadamente había que aceptar cualquier tipo de contrato.
La guardia de aquella noche estaba siendo tranquila hasta que, de madrugada, llegó una urgencia. El accidente de tráfico había sido terrible. Dos personas implicadas en estado muy grave. Cuando iba hacia el quirófano lo más rápido posible, vi una camilla dirigiéndose a toda velocidad hacia otra sala de operaciones. Pensé que sería la otra persona accidentada. La seguía mi compañera de guardia, quien me saludó desde la distancia levantando el pulgar de su mano derecha. Les deseé suerte a ambos, paciente y cirujana.
Estaba claro que había que operar de urgencia. Antes de empezar la intervención, tal y como es mi costumbre, miré su cara, desfigurada, con tubos, sondas y demás artilugios para mantenerla con vida. Por un momento la cara de aquella joven me sonaba de algo, pero las prisas no me permitieron pensar en ello por más tiempo.
No sé cómo pudo ocurrir. Veía con gran dificultad la zona afectada, y cuando parecía que la había localizado, un gran vaso sanguíneo se desgarró. Falleció instantáneamente, y los intentos de recuperarla no tuvieron éxito. Horrorizado, medio llorando, abandoné el quirófano a toda velocidad, dando portazos y chocándome con las esquinas. No quería ver a nadie, sólo meter mi cabeza debajo de la tierra. Ni siquiera esperé para informar a la familia que seguramente habría llegado hace tiempo. Hui de mala manera para no acrecentar mi dolor.
La juventud de la enferma potenciaba la sensación de responsabilidad personal por lo acontecido, y durante las horas siguientes no paré ni por un instante de darle vueltas y más vueltas sobre cómo se podrían haber hecho las cosas para que no hubiera aparecido el fatal desenlace. Sería capaz de hacer cualquier cosa para que aquello no hubiera ocurrido.
A última hora de la tarde tenía mi tercera clase de yoga en Yogarati, a la que en principio no pensaba acudir dada mi situación de confusión y depresión. Pero al final me decidí. Pensé que me vendría bien. Siempre voy a clase con prisas, llego muy justo, y aún no tengo confianza con mis compañeros y compañeras, así que aquella tarde, con mayor razón, me puse también al final de la sala. Cuanto más desapercibido pasara, mejor. Esperaba con ansiedad la última parte de la práctica, aquella en la que, tumbado y a media luz, las voces susurrantes de la profesora te invaden, te envuelven, y te ponen en una situación de relajación a veces muy profunda, y siempre beneficiosa. Y aunque no pude poner mi mente en blanco como aconsejan los cánones, logré relajarme al máximo, e incluso llegué a dar la típica cabezada, a veces inevitable en estas situaciones.
Más tranquilo sin duda, aunque sin dejar de pensar en las horas previas, empecé a recoger mis cosas. Entonces la vi. Era ella, la muchacha que falleció en mis manos pocas horas antes. Me quedé paralizado. Tal vez sólo se parecía mucho, pensé, y con este nerviosismo, seguro que me estaba equivocando. Pero no, estaba completamente seguro. No intenté hablar con ella, me daba casi miedo. En el vestuario miré mi reloj. Entonces tuve que sentarme en el banquillo para no perder el conocimiento: era 24 de noviembre, o sea, era ayer. ¿Sería posible que hubiera viajado en el tiempo hacia atrás 24 horas? No podía ser cierto. Me estaba mareando y el corazón se desbocaba en mi garganta. Si todo aquello no era un sueño, ¿podría evitarse el accidente que la llevó al hospital? ¿Podría evitarse su muerte? ¿Cómo había ocurrido? ¿Savasana? No me lo podía creer.
Seguramente iba a coger el coche con el que tuvo el accidente. ¿Qué hacer? La abordé a pocos metros del local de yoga. Me reconoció como ese compañero siempre callado y colocado al fondo de la sala durante práctica. Hablamos unos instantes de cosas intrascendentes, y empecé a preguntarle por sus planes para esa noche. Llegué a invitarla a cenar, había un restaurante cerca, podíamos ir dando un paseo. Que si había mucho tráfico, que la gente bebe mucho… Se negó en rotundo a decirme nada. Empezó a estar muy molesta conmigo, me dijo que me metiera en mis asuntos y se fue muy enfadada.
Me fui al hospital directamente dispuesto a revivir, nunca mejor dicho, una jornada de trabajo que ya había vivido 24 horas antes. Llegué con una mezcla de expectación y temor. No podía repetirse lo de ayer. Pasaron las horas y la jornada se repetía hora a hora, minuto a minuto, era un déjà vu incoherente, ya que era esperable. Y efectivamente llegó el momento. A la misma hora del día anterior, me avisaron que fuera urgente al quirófano. Venían 2 personas en estado muy grave tras un accidente de tráfico.
Lo vi muy claro. No iba a atender otra vez a aquella mujer, no podía arriesgarme a meter de nuevo la pata, a protagonizar un nuevo accidente mortal. La había visto viva sólo unas horas antes. Me dirigí a mi compañera de guardia y le cambié el quirófano. Yo atendería al otro accidentado. Aceptó, y, aliviado, me dirigí rápidamente a la sala de operaciones.
Esta cirugía era, en principio, mucho más sencilla que la del día anterior. No va a pasar nada malo, me dije. Más tranquilo, me dispuse a comenzar la operación no sin antes conocer, como siempre, la cara de quien iba a operar. Mi sorpresa fue terrible: ella otra vez. Noté un pinchazo en el pecho y me caí redondo al suelo.
Desperté, me dijeron, a las 24 horas, tras una intensa vigilancia, aislado y con sedación. Al parecer el corazón se disparó y casi se para. Al menos estaba vivo, pensé. Y empecé a recordar las 24 horas (o 48 según se mire) previas. No entendía nada. ¿Era mi destino operar a aquella mujer? ¿Tiene todo esto alguna explicación? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí?
Entonces alguien tocó en la puerta de la habitación. Una enfermera me dijo que tenía visita. Adelante, contesté. El corazón se me volvió a acelerar, pero esta vez duró muy poco tiempo. Ahora lo comprendía todo (o casi todo). Allí estaban, con ese horrendo camisón de hospital, sentadas en sus respectivas sillas de ruedas, con sus caras, tan idénticas que era imposible diferenciarlas.
– Mira hermana, este es el compañero de yoga de quien te hablé. Ya te dije que me puso de los nervios, pero ahora tengo la sensación de que quería evitar que la otra noche, la del accidente, cogiéramos el coche. ¿Eres un ángel, tal vez?
– No, los ángeles no se desmayan. Es difícil de explicar. Me alegro de veros sanas y salvas.
– Espero que te recuperes. ¿Volverás a clase de yoga?
– Pues no lo sé aún. Me lo voy a pensar. Yo creo que sí. Cada vez me gusta más.