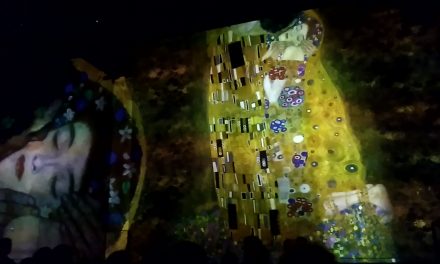Viaje a Bretaña. Piedras y rotondas.
Invertir en la Edad Media
Me gusta conducir. Disfruto en la carretera, claro está con las obvias excepciones. No creo que nadie aguante sin fruncir el ceño un atasco en la ciudad ni volviendo a ella un domingo por la tarde. Por eso la idea de viajar a Bretaña por nuestra cuenta fue acogida rápidamente con entusiasmo por un conductor empedernido y excluyente como yo. Sí, este, llamémosle vicio (para mí un placer), llega al punto de resistirme como gato panza arriba a que otra persona colabore en la conducción. En fin, hablad con Mar.
Lo primero que hay que decir es que conducir por el país vecino es confortable, placentero y caro. La orografía francesa hace que el diseño de las autopistas sea muy recto, sin apenas curvas, algo que, aunque pueda ser hasta aburrido, hace que sea bastante rentable la media kilométrica, ya que el presupuesto para circular por ellas no es precisamente bajo.
Esta aparente monotonía la altera no sólo el precioso siempre verde paisaje por el que discurre la carretera, sino por la llegada a las ciudades de cierta entidad, cuya circunvalación se halla extremadamente frecuentada.
Pero ¿qué pasa en cuanto se sale de la autopista? Ah¡¡ aparece todo un símbolo para este país. Como la torre Eiffel, el cocodrilo de Lacoste, o el “Rien de rien” de Edith Piaf. Me refiero a las rotondas.
Probablemente la rotonda más famosa del mundo, la de la Place de l’Etoile de Paris sea la responsable de que se haya creado la leyenda de que Francia es el origen de la rotonda. Nada más lejos de la realidad. Esta manera de ordenar el tráfico se inventó a principios del siglo pasado en Gran Bretaña y se desarrolló totalmente en este mismo país en los años 60. El resto del mundo lo ha ido incorporando a sus paisajes urbanos o casi-urbanos, y su utilidad es innegable. El problema surge cuando este invento aparece cada poco tiempo y encima un aparatejo parlante avisa una y otra vez de forma en ocasiones crispante, aquello de “dentro de 200 metros, cruce la rotonda, segunda salida”, en esos momentos, estas soluciones urbanísticas se hacen odiar.
Los pueblos
Uno de los principales objetivos del viaje. Precedidos de una gran fama, por su encanto, por su cuidadosa reforma y mantenimiento, estos lugares aportaron buena parte de la colección de fotografías del recorrido. Algunos de ellos son verdaderas reliquias arquitectónicas, sumamente cuidadas, exquisitamente restauradas con todo lujo de detalles, siempre artesanales, e inspirados en el tiempo en que se construyeron, hace nada menos que 8-10 siglos. Incluso en las ciudades más grandes, donde es difícil encontrar un núcleo antiguo de entidad, existen multitud de casas de aquellas épocas, todas bien conservadas, bien pintadas, para disfrute de locales y visitantes.
Muchas de estas casas albergan pequeños hoteles o pequeñas tiendas de recuerdos donde se dejan buenos dineros los turistas comprando “delicatessen” de la zona. Todo muy pensado, muy premeditado para una oferta “glamourosa” y relajante, típicamente francesa.
Le Mont Saint-Michel
Nos teníamos que desviar del camino bretón (de hecho, este increíble lugar es tierra normanda), pero era parada obligada. Había muchísimas ganas de conocer este promontorio, isla por momentos, portada y contraportada, prólogo y epílogo, icono de libros, escenario de grandes y pequeñas obras cinematográficas.
No nos defraudó, a pesar de la lluvia y de las hordas turísticas. Es un lugar espectacular, de arquitectura imposible, lleno de historia y de leyendas, roca arrojada al mar que desde hace siglos atrajo la atención de quienes piensan en la tierra como posesión y de quienes piensan en el cielo como salvación.
Carnac
Pero … ¿esto no está en Egipto?, me preguntó mi hijo en un chat. Sonar, es verdad que suena igual, pero aquello es con k y esto con c, le contesté. El Karnak de Oriente Medio está bañado por el Nilo y el Carnac bretón mira al Océano Atlántico. Y ambos están en pie, eso sí, a su manera. Muchas de las piedras egipcias están recolocadas para mostrar al mundo un magnífico templo, faraónico, construido por humanos para adorar a sus dioses. Los casi 3.000 menhires de la Bretaña están ahí desde 4.000 años antes que las de Egipto, perfectamente alineadas, en interminables hileras en medio del campo. Aún no está clara su finalidad, algo que me parece fenomenal y que deseo permanezca así muchos siglos más. Así se podrán añadir teorías y leyendas a las ya existentes: soldados petrificados, tumbas de un gran ejército, piedras “vivas” que bajan a la cercana playa todas las noches a bañarse, incluso hay quien dijo que cayeron del cielo y quedaron así, tan colocaditas.
En fin, Carnac devuelve al investigador la tarea de teorizar sobre cómo se trasladaron, cómo se pusieron en pie, cómo se consiguió tal precisión en su colocación, todo ello hace la friolera de 8.000 años. Y, como en otros lugares de nuestro planeta, aparecen los aspectos energéticos, magnéticos, incluso espirituales, rodeando a un lugar absolutamente único y con infinitos secretos escondidos.
En suma, un viaje para disfrutar, y para reflexionar sobre la necesidad de proteger y promocionar un patrimonio tan antiguo como atractivo.